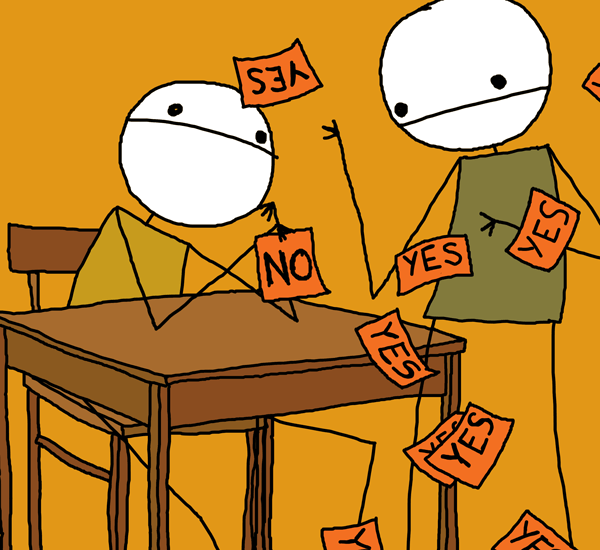Quizás uno de los principales motivos por los que sufrimos sea el sentimiento de pérdida. es más, podríamos reducir el terreno del sufrimiento a esa única razón. Como ejercicio simple, piensa en un momento en el que hayas sufrido intensamente, y luego recuerda cuál es la pérdida en dicho caso. Uno de nuestros primeros llantos desconsolados se debe a que, en medio de la lógica egocéntrica de los primeros días - y que luego puede perpetuarse, como muchos de nosotros sabemos y conocemos de casos cercanos - sentimos que hemos perdido para siempre a la persona que nos da calor, alimento y cuidado. Hasta que la volvemos a ver, y todo vuelve a la normalidad. Luego, nos resentimos cuando nos dejan, porque, literalmente, nos han abadonado, aunque sea por algunos minutos, pero abandono al fin y al cabo. Y el abandono es una pérdida. Luego lloraremos porque perdimos un partido, perdimos una oportunidad que esperamos mucho tiempo, perdimos la amistad de alguien que nos falló o a quien fallamos, perdimos el amor de la persona con la que pensamos compartir la vida, y perdimos a quien perdió la vida cuando nos había prometido - sin hacerlo - que eso no pasaría jamás.
Quizás uno de los principales motivos por los que sufrimos sea el sentimiento de pérdida. es más, podríamos reducir el terreno del sufrimiento a esa única razón. Como ejercicio simple, piensa en un momento en el que hayas sufrido intensamente, y luego recuerda cuál es la pérdida en dicho caso. Uno de nuestros primeros llantos desconsolados se debe a que, en medio de la lógica egocéntrica de los primeros días - y que luego puede perpetuarse, como muchos de nosotros sabemos y conocemos de casos cercanos - sentimos que hemos perdido para siempre a la persona que nos da calor, alimento y cuidado. Hasta que la volvemos a ver, y todo vuelve a la normalidad. Luego, nos resentimos cuando nos dejan, porque, literalmente, nos han abadonado, aunque sea por algunos minutos, pero abandono al fin y al cabo. Y el abandono es una pérdida. Luego lloraremos porque perdimos un partido, perdimos una oportunidad que esperamos mucho tiempo, perdimos la amistad de alguien que nos falló o a quien fallamos, perdimos el amor de la persona con la que pensamos compartir la vida, y perdimos a quien perdió la vida cuando nos había prometido - sin hacerlo - que eso no pasaría jamás.La lógica de la pérdida nos acompaña hasta el cansancio. Incluso, cada vez que tomamos una decisión, sea la que sea, por más trivial que resulte, estamos perdiendo cada una de las otras infinitas posibilidades de actuar. Y como tal, infinitas pérdidas potencialmente podrían embargarnos. Luego, la opción de la quietud completa sería una buena alternativa. Nunca más decidir significaría nunca más perder. Si no decido ser tu amigo, no corro el riesgo de perder tu amistad cuando me falles. Si no decido tener una pareja evito la posibilidad de perder ese amor tras un engaño, o tras muchos años, perderlo porque la muerte que suele tener sus propios parámetros de justicia, decide llevarse a uno antes que al otro.
Pero no podemos darnos ese lujo.

Ahora piensa en una especie de mapa de rutas, pero un mapa grande, completo, lleno de pasajes, calles y avenidas. Infinitas vías, todas completamente entrecruzadas, muy desordenadas, como en aquellos distritos donde las calles no son rectas, sino curvas y con gracia. Una vez planteado el escenario, es necesario ubicarse en él, así que encuentra el mejor punto. Y ponte a caminar.
La lógica del transeúnte es - en principio - bastante sencilla: Estamos en medio de este espacio lleno de rutas, en el que, en determinado punto, habremos de encontrarnos con otras personas que, como nosotros, andan caminando hacia alguna parte (aunque hay que admitir que muchos sólo saben que caminan, no hacia dónde ni por qué). La interacción entre estos personajes y uno varía de intensidad, desde la casi inexistente hasta la extremadamente intensa. Como tal, generalmente en la ruta encontramos personas a las que ni siquiera miramos a los ojos, personas que caminan por sendas paralelas, pero en las que no reparamos. En otros casos, en una intersección nos encontramos con un personaje con quien nos gustaría detenernos a mirar el paisaje, pero no podemos, pues la luz cambia de pronto (como en el vídeo de Skank, del que hablaremos en la segunda parte, con gusto). Y en otros, de pronto, a nuestro lado, alguien con quien iniciamos una charla larga y honesta, o a quien tomamos de la mano, o con quien empezamos a hacer planes para el siguiente recorrido. O todo a la vez.
Lo cierto es que, si entendemos que cada uno de nosotros realiza una secuencia de rutas distintas, que posee infinitas variaciones posibles, y que su destino (o punto de arribo) no es el mismo que el nuestro (cada transeúnte tiene un destino individual y único, como veremos een la tercera parte) entonces no nos queda más que comprender la naturaleza temporal del paso simultáneo. Como tal, una vez comprendida esta dinámica, debemos asumir la fugacidad, y no aspirar la eternidad. Pero no sabemos cómo. Es más, probablemente al haber leído esta última frase, puedes haber pensado "¡Qué conformista!" y se te empezaron a quitar las ganas de seguir leyendo. Y por eso mismo prometemos "amarnos para siempre", o "nunca fallarnos", o "estar cada vez que me necesites", cosas que decimos sin comprender la real magnitud de cada una de dichas palabras, todas cargadas de cierta falsedad, pues no somos capaces de prever las múltiples posibilidades que el futuro nos depare, ni la capacidad de cumplir nuestras promesas en tan variadas circunstancias.
Comprendida la naturaleza efímera, el siguiente paso es asumir una de dos lógicas:
1. Empezar a aferrarnos a cada personaje de nuestra ruta, para evitar que - indefectiblemente - se vaya, o
2. Empezar a disfrutar cada segundo de estos personajes, porque ese segundo es invaluable, especialmente porque podría ser el último.
Asumir la segunda postura, supone comprender nuestra naturaleza de transeúntes, es decir, de personajes que transitan por calles interminables, disfrutando cada único segundo de interacción, de conversación, de compañía. Como tal, no existe la pérdida, pues los segundos vividos no se pierden, pero, mejor aún, las marcas de los contactos - de los que queremos guardar con cariño - nunca se borrarán.


Lo cierto es que, si entendemos que cada uno de nosotros realiza una secuencia de rutas distintas, que posee infinitas variaciones posibles, y que su destino (o punto de arribo) no es el mismo que el nuestro (cada transeúnte tiene un destino individual y único, como veremos een la tercera parte) entonces no nos queda más que comprender la naturaleza temporal del paso simultáneo. Como tal, una vez comprendida esta dinámica, debemos asumir la fugacidad, y no aspirar la eternidad. Pero no sabemos cómo. Es más, probablemente al haber leído esta última frase, puedes haber pensado "¡Qué conformista!" y se te empezaron a quitar las ganas de seguir leyendo. Y por eso mismo prometemos "amarnos para siempre", o "nunca fallarnos", o "estar cada vez que me necesites", cosas que decimos sin comprender la real magnitud de cada una de dichas palabras, todas cargadas de cierta falsedad, pues no somos capaces de prever las múltiples posibilidades que el futuro nos depare, ni la capacidad de cumplir nuestras promesas en tan variadas circunstancias.
Comprendida la naturaleza efímera, el siguiente paso es asumir una de dos lógicas:
1. Empezar a aferrarnos a cada personaje de nuestra ruta, para evitar que - indefectiblemente - se vaya, o
2. Empezar a disfrutar cada segundo de estos personajes, porque ese segundo es invaluable, especialmente porque podría ser el último.
Asumir la segunda postura, supone comprender nuestra naturaleza de transeúntes, es decir, de personajes que transitan por calles interminables, disfrutando cada único segundo de interacción, de conversación, de compañía. Como tal, no existe la pérdida, pues los segundos vividos no se pierden, pero, mejor aún, las marcas de los contactos - de los que queremos guardar con cariño - nunca se borrarán.

Un transeúnte no tiene casa.
No tiene calle propia.
Sólo tiene sus zapatos.
No tiene calle propia.
Sólo tiene sus zapatos.